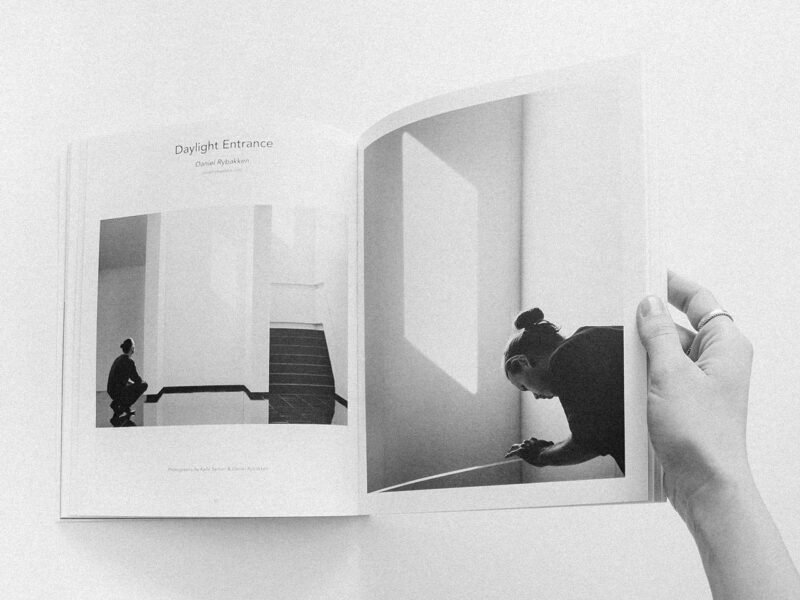Educar es resistir
En un mundo saturado de información[^1] y escaso en sabiduría, ¿por qué invertir en educación es el acto más revolucionario y urgente que podemos hacer como individuos y comunidades?
Como es posible que en la era de la tecnología y la inteligencia artificial, todavía aceptemos un modelo educativo en el que prima la memorización sobre el pensamiento critico[^8] y no nos prepara para enfrentar las problemáticas reales que hay en mundo?
Durante los últimos siglos la humanidad ha mostrado progreso en muchos aspectos[^9], desde la esperanza de vida[^3], pasando por la mortalidad infantil, la pobreza extrema (cayó del 90% en 1820 a menos del 10% en 2015)[^14], los derechos humanos, entre muchos otros[^4]. Pero aun así, hoy, vivimos en un mundo controlado por el poder. Un mundo donde la democracia se convirtió en una subasta de puestos políticos (como lo demuestra el estudio de Gilens y Page, 2014, que evidencia cómo las élites económicas influyen significativamente en las decisiones legislativas en EE.UU., frente a una influencia casi nula de la opinión ciudadana promedio), y donde los mas influyentes y poderosos son lo que dirigen el rumbo de la humanidad, basados en sus intereses personales.
Ante esto, muchos de nosotros nos vemos impotentes y no alcanzamos a ser conscientes del problema al que nos enfrentamos, pero razones mas allá de nuestro entendimiento, no logramos llevar a cabo un cambio significativo en nuestro entorno y nuestra sociedad, para lograr mitigar los grandes desafíos a los que nos enfrentamos, como la desigualdad extrema^2, el cambio climático[^15], la seguridad alimentaria[^16] y hasta guerras nucleares.[^13]
A travez de la historia los cambios siempre se han visto modelados por el entendimiento y la comprensión de las problemáticas de una población o una sociedad especifica, acompañado por una necesidad de cambio y una fuerza para la acción.
Un ejemplo concreto es la Revolución Francesa en donde El pueblo francés, influenciado por ideas ilustradas y consciente de la opresión feudal y fiscal, exigió cambios debido a que hacia 1789, el clero y la nobleza, que representaban apenas el 2% de la población estaban exentos de impuestos, mientras el tercer estado cargaba con casi todo el peso fiscal[^17]. La toma de la Bastilla simboliza una transición de entendimiento hacia acción colectiva.[^18]
Este tipo de dinámicas hoy son mas difíciles, debido a elementos como la hiperinformacion y la desinformación, dinámicas contribuyen al“desorden informativo”[^19], que mina la deliberación pública y polariza la opinión social llevándonos a la fragmentación social y la polarización, en donde sistemas de control muy sutiles, como vigilancia digital, algoritmos y manipulación emocional en redes, hacen mas difícil la tarea[^10]. Un ejemplo concreto es un estudio de MIT publicado en Science que reveló que las noticias falsas se difunden 6 veces más rápido que las verdaderas en Twitter.
Encontrar las razones especificas de por que el mundo lleva un curso en donde individuos egoístas son los que toman las decisiones mas importantes de nuestra sociedad no es fácil. Uno de los grandes problemas se centra en el echo de que si bien nuestra sociedad ha tenido grandes logros, el ciudadano común todavía es víctima de las armas del populismo[^5], la desinformación, fragmentación social entre otros.
El ciudadano promedio no logra entender las complejas dinámicas sociales y esto conlleva a que sea fácilmente manipulable o que no logre encontrar una salida de este ciclo autoperpetuante donde la mala educación contribuye a la continuidad de un sistema ineficiente y este sistema ineficiente no logra mejorar la calidad de la educación.
Nuestro sistema educativo presenta una cantidad enorme de problemas como lo señalan informes de la UNESCO y la OCDE, que identifican desde currículos desactualizados hasta brechas de equidad y ausencia de pensamiento crítico en la formación escolar, entre muchísimos otros que seria difícil nombrar en este articulo, ya que dejaría de ser un articulo para convertirse en una enciclopedia.
Pero en resumidas cuentas contamos con un sistema educativo que no solo no se preocupa por las necesidades reales del estudiante en el proceso de aprendizaje, pidiéndole recordar datos, nombre y fechas sin importarle su motivación acerca del tema o tratando de desarrollar un pensamiento critico en el. Si no que ademas los adoctrina para engullir información sin hacer preguntas o cuestionar conceptos, por que desde muy pequeños se les acostumbro que este tipo de actos son una agresión contra la autoridad y el conocimiento.
Fuera de esto el sistema educativo olvida por completo las necesidades individuales del estudiante para concentrarse en repartir conocimiento basado en un programa diseñado con base en la ficción estadística del estudiante promedio[^20], una persona con características especificas, que no sale de los estándares y esto quiere decir que no es un estudiante que tiene necesidades particulares, que aprende demasiado rápido, o necesita un poco mas de tiempo para entender ciertos conceptos. Que no es demasiado activo, ni tampoco demasiado tímido, que no es demasiado curioso o demasiado discreto, que no tiene preferencia especial por alguna materia o que por el contrario no se siente atraído por ninguna de las materias presentes. Básicamente un estudiante que prácticamente no existe.[^21]
Así como Tedd Rose lo expresa en su libro «el fin del promedio» Las escuelas están diseñadas para el “estudiante promedio”, lo que ignora la diversidad en formas de aprender, ritmos, talentos y contextos personales. Entonces nos encontramos frente a un sistema basado en un modelo de estudiante equivoco, donde este casi ni existe, esto hace que muchos sean mas bien víctimas y no beneficiados, especialmente hoy en dia en un mundo donde hay cada vez mas mentes divergentes. [^11]
En mi caso por ejemplo, desde muy pequeño, tuve la sensación de que no encajaba. No porque no pudiera aprender, sino porque lo hacía de otra manera.
Fui etiquetado con términos que, en su momento, sonaban más a condena que a diagnóstico: autismo, hiperactividad, déficit de atención. En cada escuela a la que asistí, me enfrenté a la misma historia: profesores frustrados por mi forma de “no prestar atención”[^22]. No porque no comprendiera los temas, ya que siempre me destaque por mi capacidad de comprensión, sino porque no encajaba en la imagen que tenían de un “buen estudiante”: sentado, callado, mirando al profesor repetir las mismas ideas durante horas.
En segundo grado, una profesora decidió que era momento de hablar seriamente con mi madre. Le expresó sus preocupaciones sobre mi comportamiento, y al final de una breve reunión, le dijo sin tapujos: “Su hijo está loco”. No estuve presente, y no lo supe hasta muchos años después. Pero sí recuerdo lo que vino después: visitas al fonoaudiólogo, al optómetra, al psicólogo. El diagnóstico fue claro: trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Un pronóstico, desolador. A mi madre le dijeron que difícilmente lograría desarrollarme como una persona “normal”.
Ella, valiente, decidió sacarme de la escuela durante un tiempo y repensar cómo acompañarme. Volví meses después, a otra escuela, no la aconsejada para niños «especiales» si no una escuela normal , repitiendo el año. Pero los problemas continuaron. Año tras año fui expulsado de distintos colegios. La historia se repetía: “No es una cuestión de inteligencia. Es que no puede quedarse quieto ni seguir las reglas establecidas”.
Desde mi punto de vista, todo era diferente. El problema no era que yo fuera lento. Al contrario: era que el mundo iba demasiado despacio[^23]. Una vez entendía un concepto, cosa que solía suceder rápidamente, me encontraba con una clase que seguía girando en círculos. Y yo, aburrido, buscaba conversación con otros niños. Algunos, como yo, ya habían comprendido. Otros, por el contrario, estaban perdidos y habían desconectado. Otros, repetían y memorizaban, pero sin entender. Y muchos otros entendían, pero sin interés. Todos fuera del sistema, pero por motivos distintos. Según UNICEF, millones de niños abandonan o se desconectan emocionalmente de la escuela cada año por razones que incluyen el aburrimiento estructural o la incomprensión institucional[^24].
Con los años comprendí algo fundamental: el problema no éramos nosotros. El problema era un sistema educativo que espera que los estudiantes se adapten a él basandose en un modelo del siglo XIX[^25], sin cuestionarse a quién está dejando atrás. Un sistema que mide la atención, no la comprensión. La obediencia, no la curiosidad. Y ese proceso, todavía tan actual y presente deja fuera no solo a los neurodivergentes, creativos, sensibles, inquietos, que simplemente no encajan en la casilla de “estudiante modelo”, si no a todos los curiosos que de todo corazón quisieran aprender en un mundo que los apasiona.
Nos enseñaron que el éxito es quedarse quietos, repetir y memorizar en un mundo que requiere pensar, criticar y crear sobre lo establecido.
Fue solo después de estudiar en Colombia, Rusia, USA y hasta Francia, que comencé a ver con más claridad algo que durante años había sentido sin poder nombrar: hay aspectos del sistema que no solo fallan, sino que a veces generan el efecto opuesto al que se supone deberían alcanzar. Descubrí que no era solo yo el que tenía dificultades. Era el sistema el que arrastraba vicios profundos. En cada una de las escuelas por las que pasé, el patrón se repetía: tanto la forma como el contenido estaban desalineados con la realidad de los estudiantes. Enseñaban como si todos fuéramos iguales, como si aprender fuera simplemente repetir lo que se nos dice.
La gran mayoría de sistemas educativos en el mundo cuentan con una estructura en donde la repetición y la memorización de conocimiento son el pilar mas importante para nuestro desarrollo. Y en donde el análisis y pensamiento critico son elementos secundarios y sin importancia[^12]. Según el informe PISA 2018, solo un pequeño porcentaje de estudiantes demuestra capacidad para resolver problemas complejos que requieren pensamiento crítico y transferencia de conocimientos[^7]. Todo esto conlleva a sociedades manipulables en donde nos dejamos engañar fácilmente por nuestros gobernantes y medios de comunicación, dejando de lado valores tan importantes como la cooperación social, la alfebitizacion mediatica y la innovación son dejados de lado para darle prioridad a la gratificación instantánea y la búsqueda de ideales superficiales que no tienen nada que ver con la satisfacción de nuestras necesidades reales a nivel individual y social. Volviéndonos víctimas de empresas y personas que usan nuestra atención y nuestro tiempo para generar mas capital y poder del que ya poseen.
Hoy vivimos en un bucle perpetuante y destructivo en donde la ignorancia genera malas decisiones y políticas que luego se traducen en mas ignorancia. En un mundo donde abunda el sufrimiento y en donde hay tantas cosas que están mal, yo tomo mi compromiso a trabajar por un futuro mejor para todos, aportando mi granito de arena y creando una comunidad de personas interesadas en el cambio, este texto y mi contenido esta dirigido a todos aquellos que yo, están convencidos por sus experiencias, las razones que acabo de nombrar y las que vienen que el cambio se da educandonos y generando espacios para que otras personas tengan la oportunidad de vivir en un mundo mejor.
La educación no es solo una herramienta: es el terreno donde se libra la batalla por el futuro. ¿Estamos realmente dándole la prioridad que merece?
[^1]: Hilbert & López, en 2011 el mundo almacenaba 295 exabytes de información, y la cifra se ha duplicado cada dos años desde entonces
[^3]: La esperanza de vida mundial pasó de 45 años en 1950 a más de 72 años en 2020, según Our World in Data
[^4]: Pinker, S. (2018). Enlightenment Now.
[^5]: Mudde, C. (2019). The Far Right Today.
[^7]: OECD (2018): Informe de PISA sobre pensamiento crítico.
[^8]: Ken Robinson en su célebre TED Talk y en su libro Creative Schools, 2015
[^9]: Rosling et al. en Factfulness, 2018, y Steven Pinker en Enlightment Now
[^10]: Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You.
Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism.
[^11]: Armstrong, T. (2010). Neurodiversity: Discovering the Extraordinary Gifts of Autism, ADHD, Dyslexia, and Other Brain Differences.
[^12]: Paul, R., & Elder, L. (2014). The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools.
[^13]: Bulletin of the Atomic Scientists – Doomsday Clock Report (2024) – UNESCO (2016). Education for People and Planet: Creating Sustainable Futures for All.
[^14]: Hans Rosling (2018). Factfulness. Our World in Data (Max Roser, 2024).
[^15]: IPCC Sixth Assessment Report (2023).
[^16]: FAO – State of Food Security and Nutrition in the World (2023)
[^17]: Simon Schama, Citizens: A Chronicle of the French Revolution (1989).
[^18]: Lynn Hunt, Politics, Culture, and Class in the French Revolution (1984).
[^19]: Wardle & Derakhshan (2017), Information Disorder (report for the Council of Europe).
[^20]: Todd Rose, The End of Average (2016)
[^21]: Proyecto Universal Design for Learning (CAST, EE.UU.)
[^22]: la mayoría de los docentes no recibe formación específica sobre neurodiversidad, lo que perpetúa la percepción de estos comportamientos como ‘problemas de conducta’ APA, 2019
[^23]: este fenómeno se conoce como ‘doble excepcionalidad’: estudiantes con alta capacidad y, a la vez, TDAH o TEA, que suelen ser malinterpretados o subestimados en entornos rígidos, Reis & Renzulli, 2004
[^24]: UNICEF (2022), estadísticas sobre abandono escolar
[^25]: UNESCO (2021), Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación.